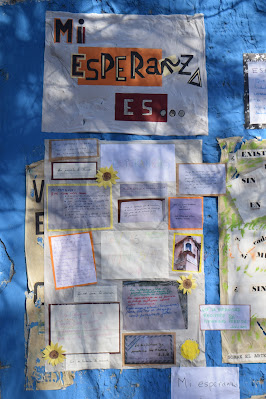La
curiosidad de los lectores se parece a la de los viajeros en que no tienen
límites, aunque las dos escenas siempre arrancan y terminan en algún punto. Las
primeras páginas de un libro nos suelen confrontar, lo mismo que el inicio de
un viaje que se proponga eludir los itinerarios más transitados, con un pensar
extranjero para lo que es nuestra manera habitual de mirar las cosas. El final
de ambos recorridos, es inexorable, nos aleja o nos hermana con otra concepción
del mundo.
Ayer
terminé de leer un relato bastante difícil de seguir pese a que el hilo
narrativo sigue la cronología de una biografía. Hasta acá, ninguna sorpresa:
cada nueva obra que uno aborda implica decodificar el modo en que su narrador o
narradora dispuso los elementos, y qué buscó transmitir con ese ensamble en
particular. Además, el texto incluye un ensayo del biografiado donde éste
condena aspectos de nuestra historia reciente que merecen una ponderación más
ecuánime, no tan brutal.
Desde
luego que este estudio, en lo que a mí respecta, está destinado a la librería
de viejo donde suelo canjear emboles por deleites. En la otra punta del
espectro, hoy concluí la lectura de “Periodistán:
un argentino en la ruta de la seda”, de Fernando Duclos, un libro que no me
voy a cansar de regalar a todas aquellas almas afines con la idea de que la
trashumancia es una experiencia donde el conocimiento de la otredad no enjuicia,
sino que se cuestiona a sí mismo para comprender.
La
sola mención de los países que recorrió Duclos ya nos habla de regiones de las
que, en el mejor de los casos, poco y nada sabemos, o sobre las cuales tenemos
una visión que los medios distorsionan con alevosía: Transnistria y Moldavia,
Kosovo, Turquía, Georgia, Rusia y Ucrania, Osetia y Chechenia, Daguestán,
Uzbekistán, Afganistán, Kirguistán e Irán, por nombrar sólo las que figuran en
el índice. Es el viaje de un mochilero, pero también el de un lector y el de un
cronista.
Esto
provoca que ningún lugar sea evidente por sí mismo: hay todo un caudal de
lecturas que traspasan las postales más superficiales de cada nación, y hace
que sus crónicas estén enfocadas en las vivencias de los pueblos y en la
cultura profunda de sus gentes. Las problemáticas son tan diversas como
diferentes son las situaciones que atraviesan sus vidas sea en el campo o en la
ciudad, en contextos más desahogados o más apremiantes, bajo el signo de una
religión u otra.
Sucede
también que la relación que Duclos va haciendo de cada tramo de su viaje tiene
como centro a las personas de carne y hueso con las que compartió comidas,
ceremonias, descubrimientos, aventuras, canciones y emociones, y que por regla
general lo cobijaron de la forma más hospitalaria, y de igual modo lo
alimentaron y lo sumaron temporariamente a ese núcleo originario que en
cualquier parte del mundo solemos llamar “los nuestros”, sean familia o amigos:
“Me cuesta decir si existe en
el humano algo similar a la esencia. Pero sí creo que todas las personas
podemos ser equiparadas en algo: estamos hechos de nuestros pasados y buscamos
mejorar nuestros futuros. Diferimos –desde ya- en las formas que usamos, pero
la búsqueda nos iguala. Y eso es lo más lindo que me queda del recorrido: la
sensación de haber encontrado un montón de “iguales” en todos los rincones del
planeta”.
Apenas
un poco más arriba de este párrafo, dice Duclos: “No soy historiador ni hablo desde un lugar académico, pero me encantan
las historias porque creo que son democráticas: todos las tenemos y podemos
compartirlas, dejar que otros se las apropien. Sólo hace falta pensar en
nuestros apellidos: detrás de cada uno existe un pasado hecho de movimiento,
migraciones, viajes, encuentros, soledades, causas y azares”.
Este
último guiño nos permite volver a citar a Silvio para postular que en cada
viaje y cada libro salimos a buscar qué signo lleva el amor.
Carlos Semorile